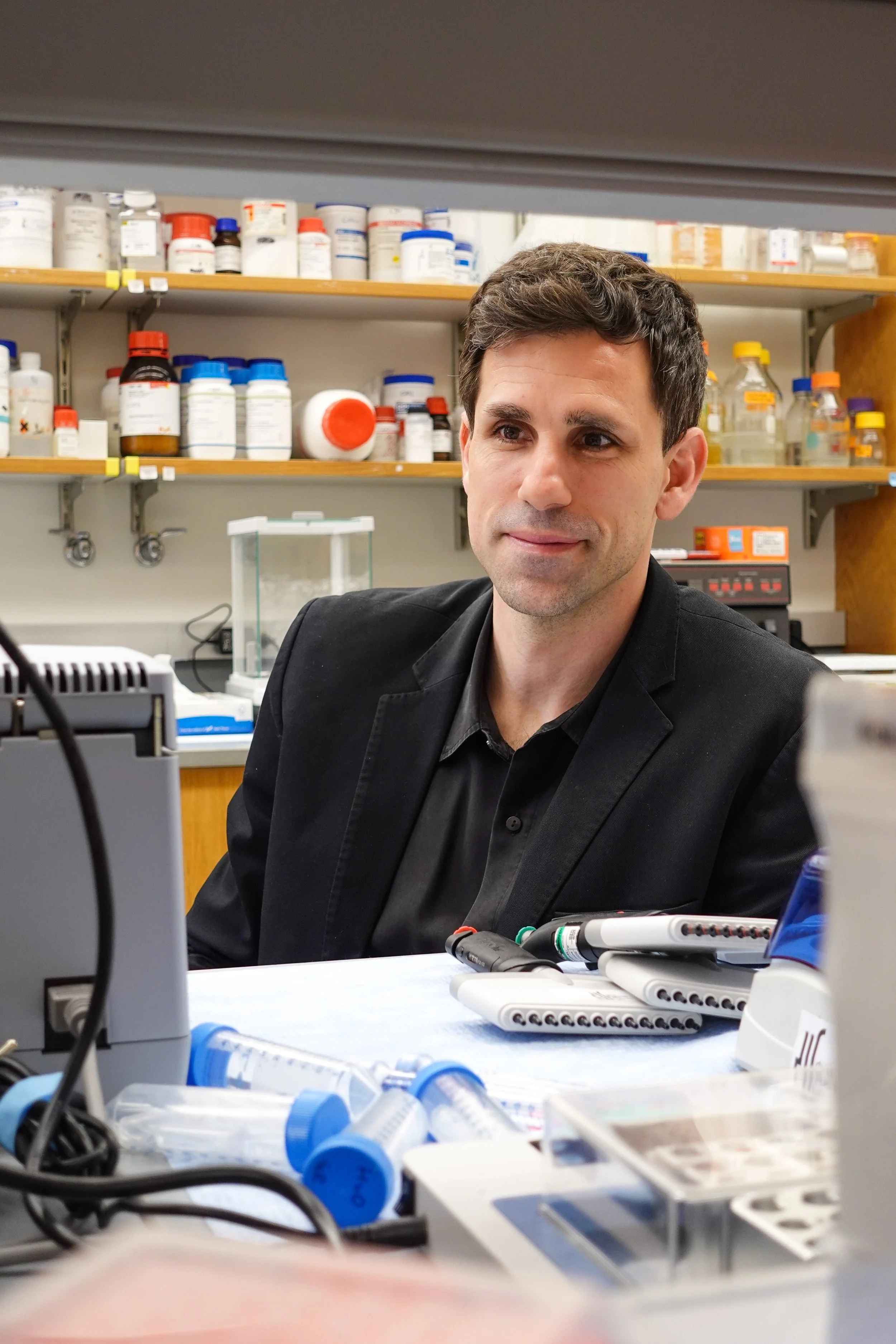La IA descubre nuevos antibióticos en arqueas, los microbios ancestrales que viven en condiciones de vida extremas
Sobreviven donde casi nada más vive, desde aguas hirvientes hasta respiraderos marinos, y ahora podrían salvarnos de las superbacterias. Las arqueas, microorganismos ancestrales casi olvidados, esconden miles de compuestos que la inteligencia artificial empieza a revelar como futuros y prometedores antibióticos.
Por Enrique Coperías
Arqueobacteria del filo Asgard. Las arqueas interesan en farmacología porque sus exclusivas adaptaciones, como son su estructuras celulares únicas y su resistencia a ambientes extremos, pueden haber generado moléculas con mecanismos antimicrobianos distintos a los conocidos. Cortesía: JAMSTEC
Han sobrevivido miles de millones de años en condiciones que matarían a casi cualquier otro ser vivo: en aguas hirvientes y ácidas, en respiraderos hidrotermales del fondo oceánico, en salinas abrasadoras o bajo presiones aplastantes.
Ahora, esos organismos primitivos —las arqueas— emergen como protagonistas inesperados en la lucha contra uno de los mayores retos sanitarios del siglo XXI: la resistencia a los antibióticos. De hecho, las superbacterias son hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo, según la OMS.
Un equipo de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, liderado por el investigador César de la Fuente, ha descubierto en estas formas de vida ancestrales miles de moléculas con potencial antibacteriano. El nuevo estudio, publicado en la revista Nature Microbiology, combina biología extrema, inteligencia artificial y ensayos experimentales para abrir un nuevo capítulo en la búsqueda de fármacos que doblen el brazo a las bacterias resistentes, algunas de ellas, a casi todo el arsenal antimicrobiano.
Anatomía de una arquea
A simple vista, las arqueas recuerdan a las bacterias. Pero si bajamos a nivel molecular son radicalmente distintas: su genética, sus membranas celulares y su bioquímica siguen reglas propias. No son bacterias ni eucariotas (grupo que incluye las plantas, los animales y los hongos), sino que pertenecen a un tercer dominio en el árbol de la vida: Archaea.
Esa singularidad les permite prosperar donde casi nadie más lo logra: en manantiales de agua hirviendo, como los de Yellowstone, en fumarolas marinas a más de 100 ºC, en lagos salados y en entornos tóxicos. Su capacidad de adaptación ha implicado desarrollar defensas bioquímicas fuera de lo común, muchas de las cuales podrían convertirse en herramientas terapéuticas inéditas.
«Nos atraían las arqueas porque han tenido que evolucionar defensas bioquímicas en entornos inusuales —explica Marcelo Torres, coautor del estudio, en un comunicado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Pensilvania. Y añade—: Si han sobrevivido durante miles de millones de años en esas condiciones, quizá han ideado formas únicas de defenderse de competidores microbianos, y tal vez podamos aprender de eso».
La urgencia de buscar nuevas armas
La resistencia antimicrobiana crece a un ritmo alarmante. Las bacterias resistentes inutilizan medicamentos de uso común, lo que dificulta el tratamiento de infecciones que antes se resolvían con facilidad. Las bacterias multirresistentes causan 33.000 muertes al año solo en Europa y generan un gasto sanitario adicional de unos 1.500 millones de euros. La OMS advierte de que, sin nuevas terapias, podríamos enfrentarnos a una era posantibiótica.
El problema es que la fuente de nuevos antibióticos está casi seca. Durante décadas, la industria farmacéutica y la ciencia se han centrado en hongos y bacterias como fuentes naturales de antibióticos, mientras que las arqueas han permanecido prácticamente ignoradas.
Para De la Fuente, esto es un error estratégico: «Hay todo un dominio de la vida esperando ser explorado». En el pasado, su laboratorio ya había utilizado inteligencia artificial (IA) para rastrear genes de organismos extintos o componentes de venenos animales en busca de compuestos antibióticos. Esta vez, el objetivo eran las proteínas de cientos de arqueas.
De la Fuente (en la foto) utiliza la inteligencia artificial para buscar nuevos candidatos a antibióticos en lugares insospechados, desde el ADN de organismos extintos hasta las proteínas de microbios antiguos. Cortesía: Jianing Bai
Un entrenamiento en el mundo de los péptidos
La herramienta elegida fue APEX 1.1, una versión actualizada de una plataforma de deep learning o aprendizaje profundo que el equipo desarrolló para identificar péptidos con actividad antimicrobiana.
Estos péptidos son cadenas cortas de aminoácidos capaces de interferir en funciones vitales de las bacterias.
APEX ha aprendido de miles de péptidos conocidos cómo son los que matan bacterias y puede predecir si una secuencia peptídica nueva tendrá un efecto similar. La nueva versión se entrenó con datos ampliados, incluida información sobre agentes patógenos que atacan al ser humano, para afinar sus predicciones.
El hallazgo: cómo la IA detectó las «arqueasinas»
El resultado del rastreo de 233 proteomas —el conjunto completo de proteínas que pueden ser expresadas, en este caso, por un organismo— de arqueas fue impresionante: 12.623 posibles antibióticos, bautizados como arqueasinas.
Su análisis químico reveló que se diferencian de los péptidos antimicrobianos clásicos, especialmente en la distribución de cargas eléctricas: presentan un perfil único que podría traducirse en mecanismos de acción distintos.
«Buscar nuevos antibióticos molécula a molécula es como buscar agujas en un pajar —dice Fangping Wan, coautor del trabajo—. La IA acelera el proceso al indicarnos dónde es más probable que estén las agujas».
De la predicción a la placa de Petri
El equipo seleccionó ochenta arqueasinas para someterlas a pruebas experimentales. El 93% mostró actividad antibacteriana contra al menos una bacteria patógena. Entre ellas estaban cepas multirresistentes de Acinetobacter baumannii, Escherichia coli resistente a colistina, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus resistente a meticilina.
Su composición molecular reveló un exceso de ácido glutámico (carga negativa) junto con abundancia de residuos positivos, un equilibrio electrostático poco común en antibióticos conocidos.
Además, aunque en agua son estructuralmente desordenados, en medios que simulan membranas celulares adoptan conformaciones ordenadas (hélices y láminas β), lo que sugiere que se reorganizan al contactar con la célula bacteriana para maximizar su letalidad.
Matar desde dentro
Las pruebas de mecanismo de acción revelaron que las arqueasinas no se centran tanto en perforar la membrana externa (típico de muchos antibióticos de amplio espectro), sino en despolarizar la membrana interna, interrumpiendo las señales eléctricas que la bacteria necesita para vivir.
Es como cortar la corriente eléctrica en una fábrica: todo se detiene, asegura Wan.
Algunos compuestos, como la arqueasina-57 y la arqueasina-78, destacaron por endurecer la membrana citoplasmática, y alterar así su organización lipídica y provocar un colapso funcional que hace imposible la supervivencia de a bacteria enemiga.
Sinergia: cuando dos valen más que dos
El equipo también comprobó que muchas arqueasinas actúan mejor en pareja. En ensayos combinados (checkerboard), se observó que ciertas parejas reducían la cantidad necesaria de cada péptido para inhibir bacterias, un fenómeno llamado sinergia.
Los casos más claros de esta cooperación molecular aparecieron en arqueas hipertermófilas, como es el caso de Methanocaldococcus y Thermococcus, cuya temperatura óptima de crecimiento se aproxima a los 90 °C
Este hallazgo no es menor: combinar fármacos sinérgicos puede mejorar la eficacia, reducir dosis, limitar toxicidad y retrasar el desarrollo de resistencias bacterianas.
Por otro lado, la toxicidad es una barrera común en el desarrollo de antibióticos. En este estudio, la mayoría de las arqueasinas resultó poco dañina para células humanas, incluso a concentraciones muy superiores a las necesarias para matar bacterias. Solo unas pocas mostraron hemólisis —desintegración de los glóbulos rojos— o efectos citotóxicos moderados.
Bacteria del género Thermococcus, una posible fuente de arqueasinas para matar bacterias. Cortesía: Angels Tapias
De los tubos de ensayo a los ratones
El paso final fue probar tres candidatas —arqueasin-2 (extraída de la arquea Aeropyrum pernix), arqueasin-17 (Ignicoccus hospitalis) y arqueasin-73 (Sulfurisphaera tokodaii)— en modelos animales de infección bacteriana por Acinetobacter baumannii, una especie de cocobacilo gram-negativo resistente a la mayoría de los antibióticos.
En ratones con abscesos cutáneos, una sola dosis redujo la carga bacteriana entre 1,5 y 2 órdenes de magnitud. La arqueasina-73 logró un efecto comparable al de la polimixina B, un antibiótico de último recurso. En un modelo de infección profunda en el muslo, las arqueasinas no igualaron la eficacia de polimixina B o levofloxacino, pero sí contuvieron la expansión de la infección.
«Este estudio demuestra que hay potencialmente muchos antibióticos esperando ser descubiertos en las arquea — afirma De la Fuente. Y continúa—: Con cada vez más bacterias resistentes, es crucial buscar en lugares no convencionales para reemplazar los medicamentos que están perdiendo eficacia».
Trabajo para el futuro
Los autores planean seguir perfeccionando APEX para que prediga candidatos no solo por su secuencia, sino también por su estructura tridimensional, lo que podría aumentar la precisión.
Además, quieren evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo de las arqueasinas con vistas a futuros ensayos clínicos.
«Esto es solo el comienzo —subraya De la Fuente. Y concluye—: Las arqueas son una de las formas de vida más antiguas y, claramente, tienen mucho que enseñarnos sobre cómo superar a los agentes patógenos a los que nos enfrentamos hoy».▪️
Información facilitada por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Pensilvania
Fuente: Torres, M. D. T., Wan, F. & De la Fuente-Nunez. C. Deep learning reveals antibiotics in the archaeal proteome. Nature Microbiology (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41564-025-02061-0