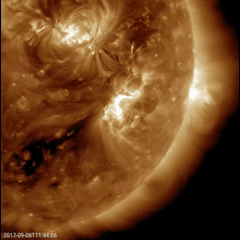El Sol arde más de lo que pensábamos: las erupciones solares alcanzan temperaturas seis veces mayores
Las últimas observaciones revelan que las erupciones solares son mucho más extremas de lo creído: los iones alcanzan 60 millones de grados, seis veces más que los electrones. Un hallazgo que reescribe la física solar y resuelve un enigma que intrigaba a los científicos desde hace casi medio siglo.
Por Enrique Coperías
Una región activa en el borde del Sol lanzó el 25 de febrero de 2014 una erupción solar X4 y una eyección de masa coronal, una de las más potentes del ciclo. La imagen, captada en luz ultravioleta extrema, muestra el plasma retorcido como un camarón, aunque la explosión fue todo menos pequeña. Cortesía: SDO / NASA
Una de las muchos aspiraciones de los astrónomos que estudian el Sol ha sido medir con precisión el calor extremo que reina en las erupciones solares, esas explosiones que liberan en minutos la energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno.
Siempre se habló de temperaturas de entre 10 y 40 millones de gradoscentígrados, ya de por sí vertiginosas. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters rompe los termómetros imaginarios: los iones, es decir, los núcleos de los átomos en el plasma solar, alcanzan temperaturas más de seis veces superiores a las de los electrones en las fases iniciales de estas erupciones. Dicho de otro modo: algunas partículas pueden llegar a superar los ¡60 millones de grados centígrados!
El hallazgo, firmado por un equipo internacional de físicos solares liderados por Alexander J. B. Russell, de la Universidad de Saint Andrews, en Escocia, no solo obliga a revisar los modelos sobre cómo se desencadenan y evolucionan las llamaradas solares. También resuelve un enigma que llevaba más de cuarenta años desconcertando a los investigadores: el misterioso ancho extra de las líneas espectrales observadas durante las erupciones, un exceso que hasta ahora se atribuía a turbulencias mal entendidas.
Una vieja sospecha en los espectros solares
La historia comienza en los años setenta, cuando satélites como el Solar Maximum Mission (SMM) y el japonés Hinotori comenzaron a registrar espectros de rayos X del Sol. Los físicos esperaban ver líneas de emisión relativamente estrechas, acordes con temperaturas de decenas de millones de grados. Pero en su lugar encontraron algo extraño: esas líneas aparecían engrosadas, como si las partículas que las emitían se moviesen a velocidades mucho mayores de lo previsto.
Durante años se asumió que el culpable de este fenómeno espectral eran los movimientos colectivos del plasma solar, esto es, flujos no resueltos, turbulencia, evaporación de material solar.... En consecuencia, la comunidad científica aceptó la hipótesis más cómoda: que los iones y los electrones en realidad compartían la misma temperatura, y que la discrepancia era un artefacto instrumental o dinámico.
El nuevo trabajo da la vuelta a esa premisa. Según Russell y sus colegas, el exceso de anchura no se debe a movimientos invisibles, sino a algo más simple y radical: los iones están muchísimo más calientes que los electrones en los primeros instantes de la erupción.
«Nos entusiasmaban los recientes descubrimientos de que un proceso llamado reconexión magnética calienta los iones hasta 6,5 veces más que a los electrones —confiesa Russell—. Esto parece ser una ley universal, y se ha confirmado en el espacio cercano a la Tierra, en el viento solar y en simulaciones por ordenador. Sin embargo, nadie había conectado hasta ahora esos hallazgos con las erupciones solares».
La reconexión magnética, el motor invisible del Sol
Para entender de dónde sale ese calor desmesurado, hay que acudir al mecanismo que desencadena las erupciones: la reconexión magnética. En la atmósfera solar, las líneas de campo magnético pueden retorcerse y acumular energía. Cuando se rompen y se reconfiguran de golpe, liberan una cantidad ingente de energía en forma de luz, radiación y partículas aceleradas.
Lo fascinante es que no solo en el Sol, sino también en el viento solar y en la magnetosfera terrestre, los físicos espaciales han encontrado una especie de ley universal de calentamiento. Las mediciones con satélites como el Wind, el THEMIS y el MMS muestran que, en cada evento de reconexión, los protones (iones de hidrógeno) reciben entre cuatro y seis veces más energía que los electrones.
Esa asimetría se ha confirmado en experimentos numéricos con simulaciones de plasma, y ahora se aplica al caso solar. Si se introducen los parámetros de la corona solar en esas leyes empíricas, el resultado es claro: mientras los electrones alcanzan en la fase inicial unos 10 a 15 millones de grados, los iones pueden superar holgadamente los 60 millones de grados.
El enigma del tiempo
Queda, sin embargo, una objeción: ¿cómo pueden sostenerse esas diferencias si, en principio, las partículas deberían intercambiar energía rápidamente e igualar sus temperaturas?
Aquí entra otro de los aportes importantes del estudio. Los autores muestran que las estimaciones clásicas del tiempo de equilibrado térmico —basadas en densidades altas de plasma en los bucles brillantes de rayos X— no son aplicables al inicio de la erupción solar. En las fases iniciales o en las regiones situadas justo encima de los bucles de plasma, las densidades son hasta cien veces más bajas.
Esto significa que el intercambio de energía entre iones y electrones es mucho más lento: puede tardar entre cientos y miles de segundos. Es decir, suficiente para que los iones sigan ardiendo a temperaturas brutales durante minutos, mientras los electrones permanecen relativamente fríos.
«La física solar ha asumido históricamente que iones y electrones debían tener la misma temperatura. Sin embargo, al rehacer los cálculos con datos modernos, descubrimos que esas diferencias de temperatura pueden durar decenas de minutos en zonas cruciales de las erupciones solares, lo que abre la puerta a considerar por primera vez la existencia de iones supercalientes», dice Russell en un comunicado de la Universidad de Saint Andrews.
Un rompecabezas resuelto
La consecuencia es que gran parte de las líneas espectrales anchas observadas en rayos X y ultravioleta no requieren recurrir a turbulencias misteriosas. Basta con aceptar que los iones se calientan más. Este giro explica además por qué las anchuras no dependen del ángulo de observación (como cabría esperar si fueran debidas a movimientos colectivos) y por qué las líneas suelen ser simétricas.
«Lo más interesante —apunta Russell— es que la nueva temperatura iónica encaja muy bien con el ancho de las líneas espectrales de las erupciones, lo que podría resolver un misterio astrofísico que ha permanecido abierto durante casi medio siglo».
En palabras sencillas: el plasma solar no está siempre en equilibrio. Y ese desequilibrio es, precisamente, la clave para entender cómo se inyecta energía en las erupciones solares.
Consecuencias del hallazgo para la física solar
El hallazgo tiene varias implicaciones profundas:
✅ Modelos de erupciones solares. Hasta ahora, muchas simulaciones numéricas del Sol trataban al plasma como si tuviera una sola temperatura. La nueva evidencia obliga a pasar a modelos multitemperatura, donde iones y electrones se describen por separado.
✅ Predicciones del clima espacial. Saber que los iones se calientan más afecta a cómo se propagan las ondas y turbulencias en la corona solar. Esto influye en la aceleración de partículas que, horas después, pueden golpear la magnetosfera terrestre y afectar a satélites y sistemas eléctricos.
✅ Resolución de un enigma histórico. La hipótesis resuelve la vieja cuestión del ancho extra de las líneas espectrales de las llamaradas solares, un debate que dividía a los expertos desde los años ochenta.
✅ Próximas misiones solares. Satélites como el MUSE (Multi-slit Solar Explorer) y el Solar-C EUVST, de la NASA, cuyo lanzamiento está previstos para los próximos años, tendrán la sensibilidad suficiente para medir de forma precisa estas temperaturas diferenciales.
Llamaradas solares captadas por el telescopio espacial SDO de la NASA.
El Sol como laboratorio cósmico
Más allá de su importancia técnica, el descubrimiento recuerda que nuestra estrella sigue siendo un laboratorio cósmico inagotable. Aunque el astro que mejor conocemos, cada nuevo instrumento revela un comportamiento más complejo de lo que se pensaba.
La idea de que los iones puedan superar seis veces la temperatura de los electrones resulta contraintuitiva, pero encaja con la física de plasmas observada en otros entornos del espacio.
La imagen final es la de un plasma ferozmente desequilibrado, donde núcleos atómicos alcanzan temperaturas propias de explosiones nucleares, mientras los electrones, más livianos, apenas llegan a una fracción de ese calor. Una coreografía de extremos que, vista desde la Tierra, se traduce en espectaculares llamaradas y tormentas solares.
Un compañero más violento de lo que pensábamos
El trabajo de Russell y su equipo no cierra el debate, sino que abre nuevos frentes. Será necesario desarrollar técnicas capaces de separar con precisión la contribución de la temperatura iónica y la de los movimientos no térmicos. También se deberán diseñar modelos numéricos que reproduzcan de forma realista cómo se reparte la energía en el plasma durante la reconexión magnética.
Además, queda por explorar si todos los tipos de iones se calientan por igual o si, como sugieren algunos estudios, los más pesados, como los de calcio e hierro, reciben aún más energía que los ligeros. Este detalle podría explicar ciertas peculiaridades en los espectros solares y, de paso, ofrecer nuevas pistas sobre los mecanismos microscópicos que gobiernan la reconexión magnética.
En definitiva, el estudio plantea un cambio de paradigma: las erupciones solares no solo son descomunales por la cantidad de energía que liberan, sino también por el modo en que la distribuyen entre sus partículas. Los iones, protagonistas silenciosos hasta ahora, resultan ser mucho más calientes y dinámicos de lo que imaginábamos.
Así, la próxima vez que observemos una llamarada solar iluminando los cielos o perturbando las comunicaciones en la Tierra, convendrá recordar que detrás de ese espectáculo hay núcleos atómicos ardiendo a temperaturas seis veces superiores a lo calculado durante décadas. El Sol, incluso en pleno siglo XXI, sigue guardando secretos que obligan a reescribir los libros de astrofísica.▪️