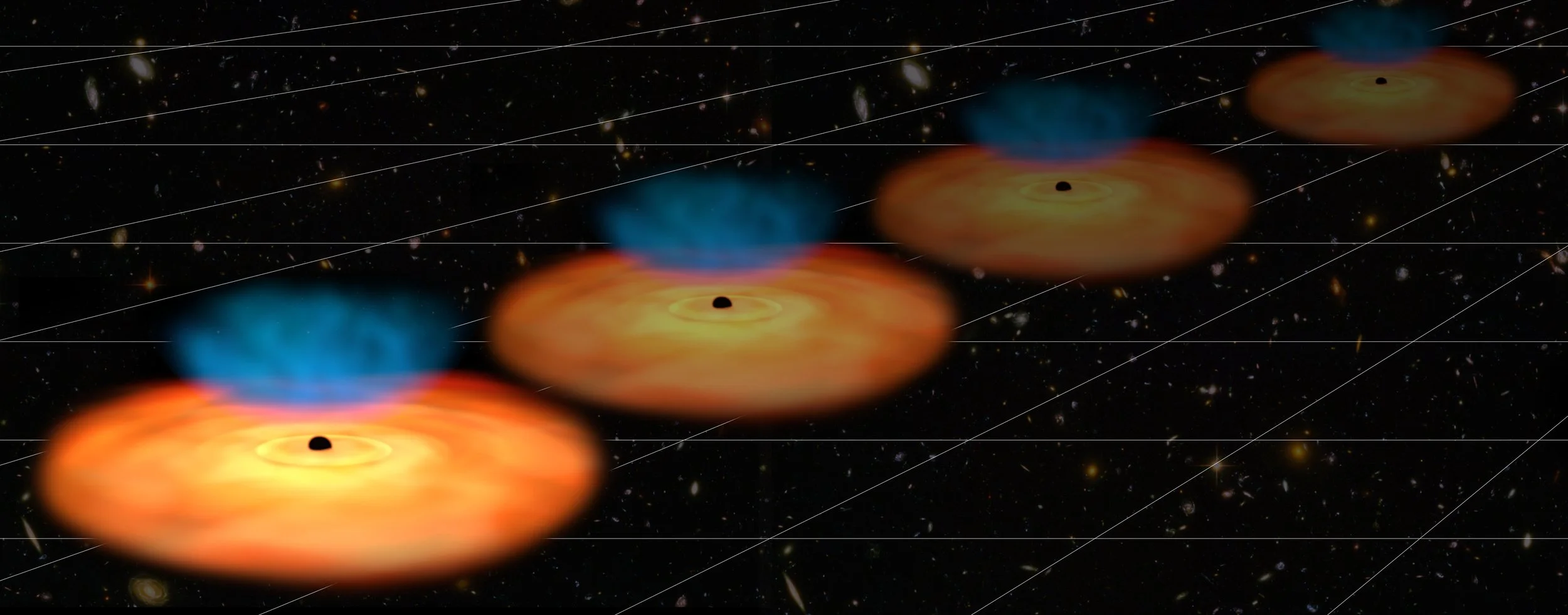Un nuevo camino para entender la expansión acelerada del universo
Mientras la energía oscura sigue siendo el gran misterio del cosmos, un grupo de físicos propone que la clave podría no estar en una fuerza oculta, sino en la propia geometría del espacio-tiempo. Su modelo, basado en la física del movimiento y la geometría de Finsler, reimagina por completo cómo el universo puede acelerarse por sí mismo.
Por Enrique Coperías
Un grupo de físicos europeos plantea una teoría que desafía la energía oscura: la aceleración del universo podría explicarse por una nueva forma de entender la gravedad y la geometría del espacio-tiempo. Imagen generada con Gemini
Los cosmólogos han convivido durante más de dos décadas con una incómoda paradoja: el universo se expande cada vez más deprisa, pero nadie sabe exactamente por qué. La explicación dominante invoca una misteriosa energía oscura que llenaría el cosmos y actuaría como una especie de presión negativa.
Sin embargo, esta solución tiene un aire de parche teórico. Un grupo de investigadores europeos ha propuesto ahora una alternativa más radical: quizá la expansión acelerada del universo no requiera añadir nada al universo, sino repensar cómo la materia y la gravedad interactúan desde el principio.
En un artículo reciente publicado en archivo en línea para las prepublicaciones de artículos científicos arXiv, Christian Pfeifer, del Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad (ZARM) de la Universidad de Bremen (Alemania), y sus colegas de la Universidad de Transilvania (Rumanía) exploran un marco matemático que amplía la teoría de Einstein y permite que el propio vacío produzca una expansión exponencial.
Su propuesta, basada en la llamada geometría de Finsler, parte de una idea audaz: si el universo puede describirse como un gas cinético formado por partículas en movimiento, entonces toda la información sobre ese movimiento —no solo la energía promedio— debería influir en la gravedad. Y esa sutil diferencia podría ser suficiente para encender la aceleración cósmica, el fenómeno por el cual la expansión del universo se está acelerando con el tiempo, es decir, las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido.
Más allá del tensor de energía y momento
En la relatividad general, la materia y la energía se traducen en una curvatura del espacio-tiempo mediante el famoso tensor de energía-momento, también llamado tensor de tensión-energía y tensor de energía-impulso. Se trata de una herramienta matemática que describe cómo la materia y la energía están distribuidas en el espacio-tiempo y cómo ejercen presión o flujo de energía. En la relatividad general, es la cantidad que le dice a la gravedad cómo curvar el espacio-tiempo.
Pero ese tensor es solo una media estadística: se obtiene tomando el segundo momento de la llamada función de distribución de una partícula (1PDF), que describe la probabilidad de que las partículas tengan determinadas velocidades en cada punto del espacio. El resto de la información —los infinitos momentos superiores que contienen detalles sobre la dispersión de velocidades o su asimetría— se descarta.
Pfeifer y su equipo se preguntan por qué. ¿Y si esas variables ignoradas también curvan el espacio-tiempo? Su trabajo responde afirmativamente, y para demostrarlo han utilizado la geometría de Finsler, una extensión natural de la geometría de Riemann en la que se basa Einstein. En la formulación de Finsler, podemos decir de forma sencilla que la estructura del espacio-tiempo no depende solo de la posición, sino también de la dirección o velocidad con que un objeto se mueve. Dicho de otro modo, la geometría sabe algo del movimiento de las partículas, no solo de dónde están.
La ecuación de Friedmann-Finsler, un nuevo marco cosmológico
A partir de esa idea, los autores construyen la ecuación de gravedad de Finsler, una generalización de las ecuaciones de Einstein que incluye la dependencia en la velocidad. En lugar de usar únicamente el segundo momento del gas (el tensor energía-momento), la nueva ecuación acopla directamente la función de distribución completa a la geometría.
De este modo, cada momento adicional del gas contribuye de forma no trivial a la curvatura, lo que genera un sistema de ecuaciones más rico y, potencialmente, más realista.
El artículo desarrolla esta formulación paso a paso. Primero define un espacio-tiempo homogéneo e isotrópico —una versión generalizada del modelo de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) que describe el universo en expansión— y luego aplica la ecuación de Finsler en ese contexto. El resultado es lo que los autores denominan la ecuación de Friedmann-Finsler, una especie de primo ampliado de las ecuaciones cosmológicas estándar.
En ella aparecen términos equivalentes a la curvatura espacial, al cuadrado de la función de Hubble y a su derivada temporal, pero acompañados de coeficientes que dependen de la velocidad de las partículas. Esos términos adicionales abren la puerta a un comportamiento dinámico nuevo, incluso sin materia ni energía convencional.
El milagro del vacío que se expande
Lo más llamativo llega cuando los investigadores analizan el caso del vacío: un universo sin materia ni radiación, en el que la función de distribución es nula. En la relatividad general, el vacío perfecto solo puede ser estático o, si se introduce la constante cosmológica, expandirse lentamente. En cambio, en la formulación de Finsler, el propio vacío admite soluciones que se expanden de forma acelerada y exponencial, es decir, con la misma pauta que observamos en la realidad.
El cálculo muestra que esta expansión surge de manera natural, sin necesidad de añadir una constante cosmológica ni energía oscura. En palabras de los autores, los grados de libertad adicionales de la geometría —los que dependen de la velocidad— actúan como una fuente efectiva de energía del vacío. «El resultado sugiere que las partes olvidadas de la función de distribución del gas cinético podrían ser responsables de la energía oscur», escriben en arXiv.
En términos más intuitivos, la propuesta dice que el espacio-tiempo no solo reacciona a la cantidad total de materia y energía, sino también a cómo se mueven sus partículas. Si se considera esa información completa, la propia estructura geométrica del universo tiene suficiente elasticidad para expandirse por sí sola.
Recreación artística de un cuásar, el brillante núcleo de una galaxia donde un agujero negro supermasivo engulle materia y libera intensa radiación en luz visible, ultravioleta y rayos X. La relación entre su brillo en distintas longitudes de onda permite medir su distancia y reconstruir la historia de la expansión del universo. Un equipo internacional, con datos del satélite XMM-Newton de la ESA, ha usado este método para explorar cómo se expandía el cosmos hace hasta 12.000 millones de años. Cortesía: NASA/ESA/Hubble
Una geometría más rica que la de Einstein
La geometría de Finsler, aunque poco conocida fuera de los círculos especializados, no es nueva. Se propuso a comienzos del siglo XX como una generalización de la geometría de Riemann, en la que la distancia entre dos puntos depende no solo de su posición, sino también de la dirección del desplazamiento. En un espacio-tiempo finsleriano, las trayectorias de luz y de materia (sus conos causales) pueden deformarse ligeramente, algo que permite realizar descripciones más flexibles de la causalidad.
El equipo de Pfeifer define un espacio-tiempo Finsler homogéneo e isotrópico mediante una función L que depende tanto de la posición como de la velocidad. De esta función derivan un conjunto de objetos matemáticos —el tensor de Cartan, el tensor de Landsberg, las derivadas covariantes de Chern-Rund— que reemplazan a los componentes del tensor métrico y de la conexión de Levi-Civita en la relatividad general. Con ellos formulan la ecuación fundamental de la gravedad finsleriana, de la que se obtienen, tras integrar sobre las velocidades posibles, ecuaciones efectivas en el espacio-tiempo ordinario.
A diferencia del marco de Einstein, donde solo el tensor de energía-momento actúa como fuente, aquí cada momento de la función de distribución genera su propia ecuación de campo. El resultado es una familia infinita de ecuaciones tensoriales que describen cómo las distintas características cinéticas del gas afectan a la curvatura. En la práctica, esto significa que el universo no solo tiene una historia en el tiempo, sino también una textura direccional que evoluciona dinámicamente.
Un universo que se acelera sin energía oscura
Al resolver la ecuación de Friedmann-Finsler en el vacío, los autores encuentran que el factor de escala del universo —que mide su tamaño relativo— puede crecer de manera exponencial, exactamente como predicen las observaciones de supernovas y del fondo cósmico de microondas.
El modelo contiene dos constantes de integración que determinan el tipo de expansión. En el caso más simple, el factor de escala adopta una expansión acelerada pura. En otros valores de las constantes, aparecen soluciones más exóticas, que incluyen fases de desaceleración o contracción.
Aun más interesante es que este comportamiento emerge sin introducir ninguna fuente externa. La expansión acelerada es una propiedad intrínseca de la geometría Finsler cuando se consideran todos los grados de libertad de la función de distribución. En lenguaje cosmológico, el vacío finsleriano se comporta como un fluido con presión negativa: una energía oscura geométrica.
Cómo cambia la estructura causal del universo
El estudio también examina cómo cambia la estructura causal del espacio-tiempo en este modelo. En la relatividad general, los conos de luz —las superficies que delimitan lo que puede influir causalmente en un punto— tienen una forma hiperbólica bien definida. En la versión finsleriana, esos conos pueden ensancharse o deformarse ligeramente según la dirección y la velocidad.
Mediante una expansión en series y simulaciones numéricas, los investigadores muestran que, para objetos que se mueven lentamente respecto al marco de referencia cósmico, la geometría Finsler es prácticamente indistinguible de la de Einstein. Solo a velocidades próximas a la de la luz aparecen desviaciones apreciables: los conos de luz se abren un poco más, lo que equivale a permitir que la luz y las partículas rápidas sigan trayectorias ligeramente distintas a las predichas por la relatividad general.
Estas diferencias, aunque pequeñas, podrían tener consecuencias observacionales en fenómenos extremos, como la propagación de rayos cósmicos o de ondas gravitacionales a grandes distancias.
Una visión unificadora de materia y gravedad
El mérito del trabajo no es solo matemático. Ofrece una visión más simétrica y unificadora de la relación entre materia y geometría. En el enfoque clásico, la materia «le dice al espacio-tiempo cómo curvarse» y el espacio-tiempo «le dice a la materia cómo moverse»”.
Pero en la práctica, las ecuaciones de Einstein parten de un espacio-tiempo ya definido —pseudorriemanniano— y luego calculan su curvatura a partir de un tensor que representa a la materia. En el marco finsleriano, ambos aspectos se determinan simultáneamente: la dinámica del gas y la estructura causal evolucionan juntas.
Esto tiene un atractivo conceptual notable. «En la ecuación de Finsler, el espacio-tiempo no solo se curva, también define de forma dinámica cuáles son sus propias direcciones causales, sus conos de luz —explican los autores—. El resultado es una teoría en la que la causalidad, la curvatura y la distribución de velocidades están íntimamente entrelazadas».
Un puente entre el microcosmos y el cosmos
El formalismo propuesto también ofrece una conexión natural entre la física microscópica —el comportamiento de partículas individuales— y la cosmología a gran escala. Al tratar al universo como un gas cinético, los autores integran en la gravedad los detalles estadísticos de ese gas: su función de distribución, sus colisiones, su evolución temporal.
Las ecuaciones de Finsler incorporan de manera coherente tanto la dinámica del gas (descrita por una versión generalizada de la ecuación de Boltzmann) como la de la geometría.
En esta imagen, el universo no es una entidad geométrica estática que aloja a la materia, sino un sistema dinámico de partículas y trayectorias que co-construyen la geometría del espacio-tiempo en la que se mueven. El vacío deja de ser un escenario pasivo: incluso sin partículas reales, las posibilidades cinemáticas del espacio-tiempo producen efectos gravitatorios mensurables, como la expansión acelerada.
Ilustración artística del big bang, el evento que marcó el origen del universo hace unos 13.800 millones de años, cuando toda la materia y la energía estaban concentradas en un punto extremadamente denso y caliente. Desde entonces, el espacio mismo se ha ido expandiendo, alejando las galaxias unas de otras y enfriando el cosmos. Cortesía: NASA
Implicaciones para la energía oscura y el modelo ΛCDM
La propuesta de Pfeifer y sus colegas llega en un momento de tensiones observacionales. Las discrepancias entre distintas medidas del valor actual de la constante de Hubble —la llamada crisis de H₀— han puesto en duda la solidez del modelo cosmológico ΛCDM, basado precisamente en la existencia de una constante cosmológica y una forma fría de materia oscura. Un marco alternativo que reproduzca la expansión acelerada del universo sin recurrir a una energía oscura ad hoc podría ofrecer una vía teórica innovadora y renovar la búsqueda de una gravedad más fundamental.
Por supuesto, el trabajo está lejos de constituir una teoría completa. Hasta ahora, los autores han analizado sobre todo el caso del vacío y han verificado que su modelo puede reproducir una expansión exponencial del universo. El siguiente paso será introducir una función de distribución realista para el gas cósmico —que describa la materia visible y la radiación— y resolver numéricamente las ecuaciones resultantes. También será necesario estudiar si las pequeñas deformaciones en la estructura causal son compatibles con las observaciones de la luz y de las ondas gravitacionales.
Pfeifer y sus colegas confían en que esas extensiones confirmarán la intuición de fondo: que la energía oscura podría no ser una sustancia misteriosa, sino un efecto emergente de la dinámica completa del gas cinético que compone el universo. En ese sentido, su propuesta ofrece una respuesta elegante a una vieja pregunta: ¿por qué el cosmos se acelera? Porque la geometría misma, al reflejar toda la riqueza del movimiento, lleva en su seno la semilla de esa aceleración.
El regreso de la filosofía geométrica
Más allá de sus detalles técnicos, el trabajo del equipo de Pfeifer rescata un espíritu clásico de la física: la idea de que los grandes enigmas cosmológicos pueden resolverse con geometría. Como señala la matemática Nicoleta Voicu, de la Universidad de TRansilvania, y coautora del trabajo, «Einstein ya había mostrado que la gravitación no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo».
Ahora, la geometría de Finsler propone dar un paso más: que esa curvatura no está completamente determinada hasta que no se conoce cómo se mueven las partículas que la habitan.
Si la hipótesis se confirma, la energía oscura sería simplemente una manifestación geométrica de los grados de libertad olvidados en la descripción cinética de la materia. No habría que buscar una nueva sustancia cósmica, sino ampliar nuestro lenguaje matemático. Como concluyen los autores, «la respuesta a lo que produce la energía oscura podrían ser los momentos olvidados del gas cinético que llena el universo».▪️
Fuente: Christian Pfeifer et al. From kinetic gasses to an exponentially expanding universe. arXiv (2025). DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.08062